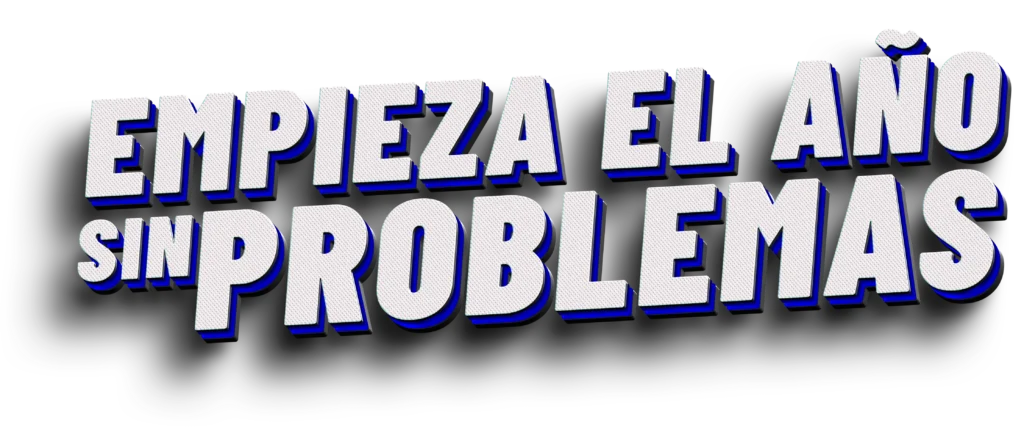Protección al consumidor
La firma SALAZAR GALAN ABOGADOS, representa a la señora ESTEFANY en una demanda de Protección al consumidor contra una empresa vendedora de servicios de afiliación. Para así poder obtener descuentos en servicios turísticos y unos bonos de distinta denominación.
Toda vez que dicha empresa le negó el derecho al retracto, que nuestra cliente tenía. Según el artículo 47 del de la ley 1480 del 2011 – Estatuto del Consumidor, con el argumento de: «Que por haber hecho una sola reservación de un bono que hacía parte integrante del contrato. Y después haber hecho la cancelación del mismo, ya el contrato había empezado a ejecutarse».
Acción judicial de protección al consumidor
Dentro de dicha acción judicial de protección al consumidor para proteger su derecho al retracto se presentaron los siguientes fundamentos de derecho.
Sin necesidad de hacer un estudio profundo sobre el principio de la buena fe que debe existir en todo contrato. Es claro que ANDRES BELLO, fue contundente en expresar que “Los contratos deben ejecutarse de buena fe”. Siendo esta la única forma en que las partes se obligarían a cumplir con lo expresamente pactado (Artículo 1603 del CCC).
Dicho precepto, sin duda, se encuentra plasmado en diferentes textos normativos y constitucionales y como muestra de ello, el Código de Comercio, que data de 1971. En lo relativo a la aplicación de la buena fe objetiva en el periodo preconceptual. So pena de indemnizar los perjuicios que se causen, (Artículo 863 del C.Co.)
En concordancia con el artículo 871 de la misma obra, que expresa que: “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe. Y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”.
La constitución política de 1991, (protección al consumidor)
Consideró tan importante el principio de la buena fe, que lo elevó a precepto constitucional, al expresar en su artículo 83, que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”.
Quedando claro, que para la correcta celebración de un contrato de protección al consumidor, es decir, desde la fase preconceptual hasta la ejecución del mismo, debe tenerse en cuenta el precepto constitucional de la buena fe.
Ley 256 de 1996
Como ejemplo de ello podemos ver que eras de proteger la competencia entre empresarios, la ley 256 de 1996 estableció que sancionaría la competencia desleal y obligó a todos los participantes del mercado a “respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial”.
Ahora, mi intención como apoderado, no es hacer un estudio a profundidad del principio de la buena fe, que como dijimos, debe regir toda relación contractual. Sino dar un abrebocas de dicho principio, con el fin de que Su Despacho, lo tenga en cuenta y tome una decisión, dentro de la cual se proteja la parte más débil de la presente relación contractual.
Y que con ello se evite la vulneración de los derechos y la protección de un consumidor que actuando de buena fe, firmó el contrato a que nos venimos refiriendo. Y que haciendo uso del derecho de RETRACTO establecido en el artículo 47 de la ley 1480 del 2011, le ha sido negado por la posición dominante en la que se encuentra la empresa. Olvidándosele el principio de la buena fe que debe ir implícito, es decir iter contractual y sin solución de continuidad.
Dicha teoría (protección al consumidor) es respaldada por la jurisprudencia de la siguiente manera:
“particularmente por su inescindible conexidad con el asunto específico sometido a escrutinio de la Corte, importa subrayar que el instituto de la buena fe, en lo que atañe al campo negocial, incluido el seguro, es plurifásico. Como quiera que se proyecta a lo largo de las diferentes fases que, articuladas, conforman el plexo contractual –en un sentido amplio–:
- la atinente a la formación del negocio jurídico, lato sensu (fase formativa o genética),
- la relativa a su celebración (fase de concreción o de perfeccionamiento)
- Y la referente a su desenvolvimiento, una vez perfeccionado (fase ejecutiva; de consumación o post-contractual).
Desde esta perspectiva, un sector de la moderna doctrina concibe al contrato como un típico “proceso”. Integrado por varias etapas que, a su turno, admiten sendas subdivisiones, en las que también se enseñorea el postulado de la buena fe, de amplia proyección. De consiguiente, a las claras, se advierte que la buena fe no es un principio de efímera y menos de irrelevante figuración en la escena jurídica. Por cuanto está presente, in extenso, amén que con caracterizada intensidad, durante las etapas en comento. tanto más si la relación objeto de referencia es de las tildadas de “duración” […]
Quiere decir lo anterior
Que para evaluar si un sujeto determinado actuó o no de buena fe es: Resulta imperativo examinar, en cada una de las precitadas fases, la conducta por él desplegada, pero de manera integral, o sea en conjunto.
Dado que es posible que su comportamiento primigenio, en estrictez, se ciña a los cánones del principio rector en cita y ulteriormente varíe, en forma apreciable y hasta sorpresiva, generándose así su inequívoco rompimiento. De allí que la buena fe no se pueda fragmentar, en orden a circunscribirla tan sólo a un segmento o aparte de una fase, por vía de ejemplo:
la precontractual – o parte de la precontractual ya que es necesario, como corresponde, auscultarla in globo. Según se indicó, valorando las diversas oportunidades que los interesados tuvieron para actuar con lealtad, corrección (correttezza) y diligencia, según sea el caso. Al fin y al cabo, sin excepción
ella se predica de la integridad de eslabones que, analizados en retrospectiva, conforman la cadena contractual (iter contractus), rectamente entendida. No es gratuito que el citado artículo 863 del Código de Comercio, expressis verbis, establezca un débito de comportamiento que cobija todo el “… período precontractual”, sin distingo de ninguna especie.”
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 2001”.
Debo insistir, en que mi cliente no ha ejecutado el contrato, esto por cuanto el acto de reservar no es comprar, sino anunciar que se va a comprar. Y aquí es relevante anotar, que la actividad principal que la empresa ejerce, según la CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD que describen ellos en el documento de confirmación de reserva:
Atañe expresamente a la de intermediación en la prestación de los servicios turísticos de los proveedores. Y que toda la responsabilidad y penalidad que deviene de la UTILIZACIÓN de un bono, recae estrictamente en cabeza del usuario afiliado a la empresa, y no en ellos.
Dicho contrato no es más que un contrato de adhesión.
Siendo este tipo de contrato, al que una parte se adhiere, como lo fue el caso de mi cliente y la otra impone las condiciones, como lo hace la empresa. Y que abusando de su posición dominante frente al indefenso consumidor, interpreta de mala fe, que el solo hecho de haber hecho una reserva.
Anotando que fueron ellos los que incitaron a mi cliente a realizar dicha reserva. Interpretan que dicho actuar constituye la ejecución del contrato y de forma olímpica, por no decir descarada, le niegan a mi cliente el derecho que por ley tiene el retracto. Lo cual los encaja perfectamente en un enriquecimiento sin causa, toda vez que los dineros que mi cliente pagó por el servicio del cual se retractó, quedó en manos de la empresa.
Constituyendo esto en una ventaja patrimonial para la demandada, y dejando así a mi cliente en un empobrecimiento correlativo a costa del empobrecido y a la inexistencia de una causa jurídica que justifique el desequilibrio patrimonial. Quedando claro que mi cliente se ha empobrecido sin causa alguna y dicho empobrecimiento ha acrecentado el patrimonio de la empresa.
SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dicha característica no la he establecido yo, sino que así ha sido entendido por la SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Toda figura jurídica tiene un fundamento legal, y esta no es la excepción, la prohibición del enriquecimiento injustificado que aquí se presenta.
Artículo 831 del Código de Comercio
Con base en el artículo 831 del Código de Comercio que preceptúa “…nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”, Sin perjuicio de todo lo desarrollado en la jurisprudencia, en especial, lo señalado por la Corte Suprema de justicia.
Que señaló los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, preceptuando lo siguiente: “Cinco son los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, sin cuya reunión no puede existir aquél, a saber:
- Que exista un enriquecimiento: Es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no sólo en el sentido de adición de algo sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.
- Que haya un empobrecimiento correlativo: lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento. “Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél.
“Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio. “El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento. Lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma. - Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante: Como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica. “En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que: La circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposición expresa de la ley.
- “Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso: Se requiere que el demandante a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos. “Por lo tanto, carece igualmente de la acción de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia.
- La acción de in rem verso no procede: Cuando con ella se pretende pasar por alto una disposición imperativa de la ley.”
Con base en lo anterior, le solicito a su Despacho no premiar la deslealtad de parte de la empresa, al interpretar a su amaño y de forma desleal la forma en como los contratos se ejecutan.
NOTA:
los nombres reales del proceso en curso, fueron borrados por protección de datos personales. Pero anunciamos publicar la decisión con respecto a este caso, siempre y cuando nuestro cliente nos lo autorice.
facebookinstagramXtiktoklinkedinwhatsapp